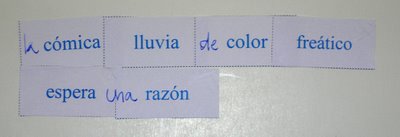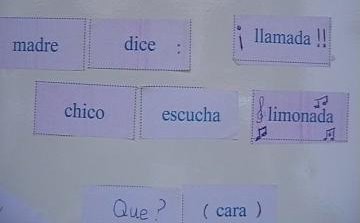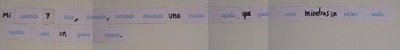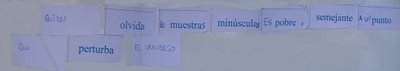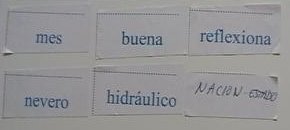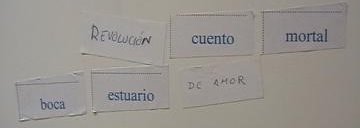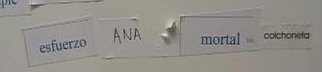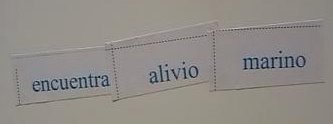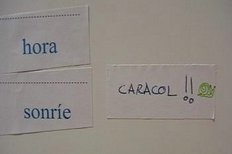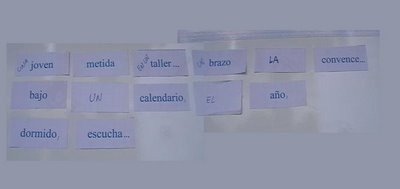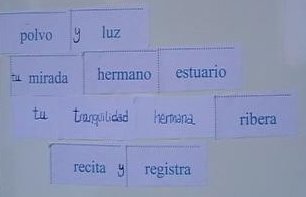Versos del agua, por Miguel Ángel Rivero Gómez
Una de mis primeras tardes de jubilado, mientras pescaba en un escondido rincón a una media hora de la casa río arriba, vi cómo bajaba la corriente flotando sobre el agua una hoja de papel. Esperé a que llegara a mi altura y la recogí con cuidado. Sorprendentemente, aquel papel mojado traía unos versos escritos. Las letras estaban algo borrosas, pero se podían leer. Salí de la orilla del río y puse la hoja sobre una roca para que se secara al sol, colocando unas piedrecitas sobre los extremos a fin de que no se la llevara alguna ráfaga de viento. Volví a entrar al agua para continuar con la pesca. Sin embargo, una fuerte comezón sobre aquellos versos empezó a rasgarme la curiosidad, de modo que al poco tiempo salí de nuevo. Me descalcé las botas de agua y me senté sobre la esterilla para leer el poema. Llevaba por título “Soledad agorera” y eran unos versos espléndidos. Lo releí varias veces, descubriendo a cada paso en él mayor hondura, como sólo me sucede cuando leo a mis clásicos. Un rato después, recogí mis cosas y volví a casa. Durante toda la noche estuve dándole vueltas a aquella extraña experiencia, releyendo el poema y hojeando en mi biblioteca los poemarios de mis autores favoritos, aunque estaba seguro de no haberlo leído nunca.
Al día siguiente volví a salir a pescar por la tarde y fui al mismo lugar. No estaba relajado como siempre que salgo al río. Me encontraba algo inquieto y conocía cuál era la razón. Más pendiente que de la pesca, estaba de la remota e ínfima posibilidad de que la corriente arrastrara un nuevo poema. Y llegó. A última hora de la tarde apareció una nueva hoja emborronada de versos. La rescaté del agua y la puse a secar tal y como hice con la anterior. Venían dos poemas esta vez, aunque uno de ellos con varias palabras ilegibles. Nuevamente, la profundidad de aquellos versos volvió a sobrecogerme, a tentarme en las más recónditas entrañas de mi sensibilidad poética.
Este suceso, que se fue repitiendo una tarde y otra durante bastante tiempo, pasó a ocupar un primer plano en mi rutina diaria. Me dediqué a recopilar los poemas y a pasarlos a limpio, tratando de descifrar con esmerado esfuerzo las palabras que el agua se había ocupado de silenciar, y deleitándome en aquella labor que creía me había sido secretamente confiada.
Llevado por una inevitable curiosidad, tras meditarlo varios días una tarde decidí subir río arriba con idea de encontrar al anónimo poeta. Alcancé una considerable distancia del paso del río por el pueblo, sin encontrar a nadie. Al llegar al puente de la carretera comarcal, lo crucé y regresé por el margen contrario, pero con igual suerte. Sí pude observar, en cambio, a lo largo del paseo que aquel río escondía algo especial, una suerte de melodía reveladora, sólo perceptible si se prestaba mucha atención en absoluto silencio al sonido de la corriente. Un gran desconcierto me acompañó a causa de todo aquello durante toda la noche, sin apenas dejarme dormir.
A la mañana siguiente llamé a Horacio, un antiguo compañero de la Universidad, también ya jubilado y que era experto en poesía contemporánea. Le comenté el caso y ese mismo fin de semana se presentó allí. Antes de almorzar, le di los poemas para que los leyera con tiempo, mientras yo preparaba la comida. Quedó perplejo.
-Oye, aquí hay poeta, ¿eh? –me dijo nada más acabar de leerlos.
-Sí, ¿verdad? –le contesté.
-¡Y de los buenos, vaya si de los buenos! ¡Es magnífico!
Esa misma tarde, fuimos al río. A última hora, como casi cada día, apareció una nueva hoja de versos de mi poeta anónimo. Una vez más, eran extraordinarios y Horacio quedó conmovido al leer el poema allí in situ, recién parido por el río. Antes de marcharse, me propuso comentarle a su editor el caso para ver qué le parecía, a lo cual accedí. Una semana más tarde me llamó con buenas noticias. Al editor le había parecido muy sugerente la idea y quería que le enviara los poemas cuanto antes para leerlos. De las 43 hojas que había recogido en todo este tiempo logré rescatar 50 poemas, que aparecerían dos meses después publicados con el título de Versos del agua, acompañados de un pequeño prólogo que escribimos juntos Horacio y yo.
Iñigo, el editor, quiso llevarnos el libro en persona y se presentó en casa un sábado con Horacio. Decía tener curiosidad por conocer cuál era la fuente de inspiración de aquella singular historia. Después de almorzar y pasar unas horas conversando sobre el libro y sobre el vacío de la poesía contemporánea, fuimos a dar un largo paseo por el pueblo y sus alrededores. Llegamos al río a la hora en que yo suelo ir a pescar y en que aparecían los poemas, y nos sentamos en la orilla a esperar que la corriente arrastrase una nueva hoja. Sin embargo, no llegaba. Había sucedido otras veces, supongo que porque se atascaba entre alguna rama o entre los juncos río arriba, y quedaba retenida. Esperamos un buen rato y justo cuando nos disponíamos a volver a casa apareció una hoja sobre el agua. Me descalcé rápidamente los zapatos y entré para recogerla. Iñigo quedó maravillado ante aquella experiencia. No lo podía creer.
-Pero, pero… No puede ser –dijo asombrado-. Yo pensaba que todo esto de los poemas arrastrados por la corriente del río era una artimaña que habíais ideado para editar vuestros poemas.
-¿Qué? -contestamos Horacio y yo al unísono.
-Hay que buscar a ese poeta. ¡Imagínate! Con la calidad de los poemas y una buena publicidad esto puede ser una mina.
Sin ni siquiera preguntarnos, Iñigo comenzó a caminar dirección río arriba. Intenté detenerlo comentándole que ya había subido alguna vez y que no había encontrado a nadie, pero no me hizo caso. Seguimos caminando por el margen del río hasta que, a la altura de una pequeña caída de agua, encontramos al poeta. Era un hombre mayor, con unas pobladas barbas canas y semidesnudo, cubierto tan sólo por una especie de taparrabos hecho jirones. Estaba sentado sobre una roca, con su curtido cuerpo iluminado por los ya tibios rayos del sol, y un cuaderno viejo y raído entre sus piernas. Nos ocultamos entre unas zarzas para observarlo sin que nos viera. Permaneció un rato inmóvil, en una cierta pose meditabunda, con la mirada perdida sobre la corriente del río hasta que, de repente, inclinó la cabeza sobre el cuaderno y se puso a escribir. Pasaron unos minutos en los que escribió de seguido, sin detenerse, y nada más parar, arrancó la hoja del cuaderno. Luego recitó el poema en voz alta y dejó caer la hoja desde lo alto de la roca donde se encontraba hasta el agua, observando con una leve sonrisa su lenta caída. Justo en ese momento salimos de las zarzas, causándole un gran espanto a aquel hombre, que se sobresaltó muchísimo al vernos irrumpir allí como de la nada. Una vez que se repuso del susto, cerró el cuaderno con un fuerte golpe y se puso en pie, sin dejar de retirarnos la mirada. Estaba dispuesto a marcharse de allí de inmediato, pero Iñigo lo retuvo.
-Espera un momento –le dijo-. Tenemos algo para ti.
Esperó sobre la roca e Iñigo le entregó un ejemplar del libro que llevaba en su bolso.
-Versos del agua –leyó en alto con una voz grave.
Abrió el libro y empezó a leerlo. Pasaba de una a otra página agitadamente, cada vez con mayor rapidez, mientras su rostro iba encendiéndose.
-Pero, pero… –dijo medio tartamudeando- ¿Qué habéis hecho?
Su cara reflejaba la más honda indignación que jamás antes había visto. Yo me sentía en buena medida responsable de aquello, de modo que afronté la situación y le dije que había ido recogiendo los poemas del río un poco más abajo, que me parecían maravillosos, y que por eso los había editado.
-Pero no son vuestros poemas –replicó entre sollozos-. Pertenecen a este lugar. Aquí brotaron, siendo yo su solo intermediario. Este agua me dio el ritmo, y los árboles, los pájaros, el sol, el viento, me prestaron las palabras con que llenarlo. Del agua surgieron y el agua es su vida y su sino. ¿Quién os llamó a sacar a estas criaturas acuáticas de su espacio? ¿No os dais cuenta de que los habéis matado?
Diciendo esto, aquel hombre arrojó el libro violentamente al agua y se marchó furioso, con los ojos encendidos de lágrimas. En ese momento, el río se secó de palabras y nunca más volvieron a aparecer poemas sobre su lecho. Por mi parte, yo nunca más pude volver a escribir y vivo desde entonces refugiado en la remota aunque paciente esperanza de que algún poeta anónimo vuelva a desvelar un día el genio poético de aquellas melodías fluviales, cuyo secreto yo no supe guardar.